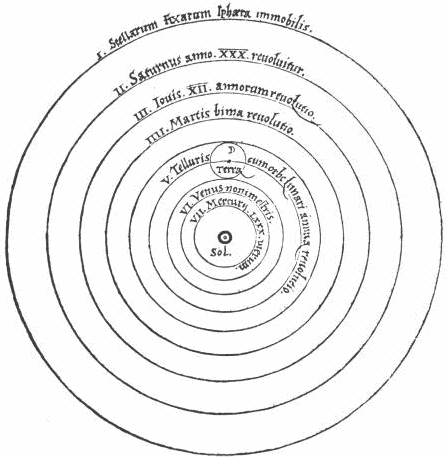Pequeño Flynn
Miembro habitual
[MARQUEE]Astronomía[/MARQUEE]
Hace unos años hice un trabajo sobre historia de la astronomía para la facultad, y he pensado que a lo mejor os interesa. El pdf tiene 45 páginas, con lo que en vez de ponerlo todo de golpe, voy a intentar dividirlo e irlo colgando por fascículos, con algunas ilustraciones para que no resulte tan tocho. A ver si soy capaz de maquetarlo bien para el foro, porque no sé qué tal quedarán las notas a pie de página y demás. Disculpad el lenguaje, demasiado académico, pero no tengo ganas de volver a redactarlo.
Cuelgo de momento la introducción (que es lo más extenso) y si os interesa el tema, sigo con ello. El trabajo viene a ser un resumen de los cambios producidos en la astronomía desde Copérnico a Newton. Todas las sugerencias o rectificaciones son bienvenidas.
Astrónomos en la Edad Moderna.
1. Introducción
[FONT="] En el año 1687, Isaac Newton publica sus Principia Mathematica, estableciendo las bases de la ciencia moderna. Con sus aportaciones se demostraba, por fin, que el universo se rige por leyes universales y principios mecánicos susceptibles de ser comprendidos por los seres humanos. Es la culminación de un largo proceso iniciado en el siglo XVI con la figura de Copérnico. Será en este marco cronológico, al que se circunscribe nuestro trabajo, en el que se produzcan cambios de tal importancia que lleguen a redefinir los propios conceptos de ciencia y científico.[/FONT]
Nos hemos referido a Copérnico y Newton. Si a estos dos nombres añadimos los de Kepler, Tycho Brahe y Galileo, concluiremos que la astronomía desempeña un papel fundamental en este asunto. En efecto, los principales esfuerzos de los científicos de los siglos XVI y XVII estuvieron encaminados a ofrecer un modelo del universo más ajustado a la realidad que el aceptado hasta ese momento. Veremos cómo al principio de ese arduo camino aún pesaba mucho la tradición teórica clásica, platónica y aristotélica, sistematizada por Ptolomeo; para, poco a poco, ir adquiriendo protagonismo la recogida de datos y las observaciones directas. Ya no estamos tratando con el hombre medieval que se sentía inferior a los clásicos y aceptaba sus enseñanzas casi como un dogma. El humanista, al rescatarlos, se pone a su mismo nivel, rechazando si es preciso sus principios. En este sentido, el hombre de la Edad Moderna va “perdiendo el respeto” a los clásicos en favor de su propia experiencia.
Sin embargo, para comprender la verdadera dimensión de las transformaciones que se produjeron en la astronomía de los siglos XVI y XVII tenemos que remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Desde la Prehistoria, el firmamento ha constituido para el hombre una referencia por la que guiarse. Observando los cambios en la posición de las estrellas a lo largo del año se podía seguir el ciclo de las estaciones, lo que resultaba imprescindible en un mundo agrícola para conocer el período de lluvias, la época de siembra y de cosecha. El cómputo del tiempo pronto comenzó a codificarse siguiendo las fases lunares[1], y el Sol era fuente de luz y vida en la Tierra. Por eso no resulta extraño que los primeros cultos religiosos de los que tenemos constancia tengan como deidades fundamentales a los astros; dando lugar a elaboradas mitologías que explicasen los cambios en el cielo.
Tantos milenios de observación han hecho que hayamos interiorizado el discurso de un cosmos ordenado que tiene su origen en la Grecia clásica. En realidad, los científicos son cada vez más conscientes del papel fundamental que el caos juega en el Universo; pero para nuestras observaciones, este modelo sigue siendo de gran utilidad. Llegar hasta él no fue sencillo. Los hombres que se enfrentaran por primera vez a estas cuestiones observarían muchos cambios, aparentemente inconexos, en el cielo. Enumerarlos ahora resultaría demasiado prolijo. Baste decir que se debía contar con el ciclo diario y anual del sol, las fases lunares, la distinta duración de los días y las noches a lo largo de las estaciones, el movimiento aparente de las estrellas a lo largo del año, el “recorrido” del sol y los planetas por las constelaciones zodiacales, así como el complejo movimiento de estos últimos.[2]

Muchos pueblos de la Antigüedad, como el babilónico o el egipcio, nos han dejado registros de observaciones, que fusionaron con sus mitos o con su literatura. Aunque podían predecir algunos movimientos celestes, fueron los griegos quienes dieron un paso más: se lanzaron a teorizar, construyendo modelos que permitieran comprender racionalmente la estructura y el funcionamiento del universo. En definitiva, modelos que pusieran orden en el caos; que llegaran al cosmos. Hagamos un breve recorrido por aquellos que más han influido posteriormente.
La primera escuela a la que hemos de referirnos es a la de los pitagóricos. Pese a su hermetismo, sabemos que para ellos el principio de todas las cosas era el número. Creían, por tanto, que la matemática era la única ciencia que podía llevar al verdadero conocimiento de la realidad; ya que el universo entero era “armonía y número”. En palabras de Aristóteles:
Hacemos hincapié en estas cuestiones, ya que serán importantes para comprender el modelo de universo matemático de Copérnico. Por otra parte, la cosmología de esta escuela se completaba con la creencia de una tierra esférica y situada en el centro del universo.
En muchos aspectos, la astronomía platónica será deudora de los principios pitagóricos. Básicamente, el universo de Platón estaba formado por esferas encajadas unas en otras: en el centro, la Tierra, con una capa de agua y aire a su alrededor. En torno a ella, la capa de fuego de los astros (planetas) que gira hacia el Oeste; y al final, la esfera de las estrellas fijas. Pero lo verdaderamente importante es que la división entre el mundo sensible y el mundo de las Ideas hizo que los astros que vemos en el cielo -los del universo sensible- no fuesen sino una imagen del verdadero universo: el inteligible, matemático, eterno e inmutable. En consecuencia, la astronomía debía ocuparse de este último –que era la verdadera realidad-, tomando lo que vemos como una simple imagen para aproximarse a él. Por tanto, es lógico que los movimientos del cielo tuvieran que ser “circulares y uniformes, como corresponde a la eternidad y perfección de los astros divinos”[4]. Esta apreciación marcará toda la Astronomía posterior, hasta la llegada de Kepler y sus órbitas elípticas.

Aristóteles imprime un nuevo giro a la cosmología[5]. Con la sólida base que le dio el haber pasado 20 años como alumno de Platón en la Academia, parte de la negación de la división entre el mundo sensible y el inteligible. Para él, el mundo cambiante y dinámico en que nos encontramos no es ninguna imagen, sino la verdadera realidad. Sin embargo, el cielo no puede ser explicado con los mismos parámetros; ya que en aquella región del cosmos reina la regularidad y la armonía. Surge así una división, ya perfilada en los pitagóricos[6], entre el mundo sublunar y el supralunar.
El mundo sublunar es la Tierra donde nos encontramos. Como ya hemos visto, está caracterizado por su heterogeneidad y sus cambios continuos. Aquí, los movimientos son finitos y rectilíneos; y se explican desde una perspectiva animista[7] y teleológica. Veámoslo más detenidamente: todos los cuerpos de esta región están formados por cuatro elementos –tierra, agua, aire y fuego-, que son estudiados como si fueran seres vivos que al moverse tienden hacia un fin, consistente en buscar su estado natural de reposo, manteniendo así el orden natural. Por tanto, el geocentrismo de Aristóteles se basa en que la Tierra, al estar compuesta en su mayoría por el elemento tierra, tenderá a ocupar el centro del cosmos, que es su lugar natural.
El mundo supralunar está formado por la Luna, el Sol, las estrellas, y los cinco planetas conocidos hasta entonces –Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno; ya que la Tierra no se consideraba un planeta-. A diferencia de la anterior, esta región del cosmos se caracteriza por la armonía, el orden y la regularidad; debido a que está compuesta de un quinto elemento: el éter, incorruptible y eterno; que otorga al cielo una perfección y una homogeneidad impensables para los cuerpos terrestres. Además, el éter posee un movimiento circular natural y uniforme. Para explicar los movimientos de los planetas, Aristóteles retoma y amplía el sistema de esferas proveniente de Platón y mejorado por Eudoxo de Cnido: éstos no se moverían por sí solos; sino que lo harían las esferas de éter en las que se encuentran.

El universo aristotélico condicionará el desarrollo de toda la Astronomía medieval y moderna. Habrá que dar un salto hasta el siglo II de nuestra Era para encontrar una obra que tenga una trascendencia similar. Se trata del Almagesto de Ptolomeo que, en realidad no aporta mucho de novedoso. Es cierto que hay elementos nuevos; pero en lo sustancial es una sistematización de los conocimientos adquiridos hasta entonces. El principal problema con que se encontraban los modelos anteriores era encontrar una explicación plausible al movimiento de los planetas. Los “errantes” (pues esto es lo que significa planeta en griego) describían complicadas trayectorias entre las estrellas fijas de las constelaciones zodiacales; sin presentar una velocidad ni una dirección constante: a veces parecían estacionarse y otras retroceder (retrogradación planetaria). La observación sistemática daba lugar a un movimiento en zig-zag que no se correspondía con la teoría de los movimientos circulares y uniformes.
En el Almagesto se perfecciona una solución que se conocía ya desde el III a.C., y que lograba conciliar –si bien con algunas irregularidades- los presupuestos teóricos de la cosmología imperante con los datos observacionales. Se trata del sistema epicicloide; consistente en la introducción de una nueva curva dentro de los movimientos planetarios.[8] En su búsqueda de una mayor precisión, Ptolomeo introdujo una variable más: el ecuante.[9] Nos encontramos ante un sistema de cálculos complejísimo que, respetando el geocentrismo y los principios cosmológicos de la tradición griega, era capaz de dar una respuesta satisfactoria a los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. La Iglesia lo aceptó y se mantuvo vigente más de un milenio, si bien a costa de ir aumentando progresivamente su complejidad. A grandes rasgos, esta será la herencia que recogerá Copérnico en el siglo XVI.
Ahora veremos cómo todas estas teorías irán cayendo en un proceso imparable, una tras otra, como un castillo de naipes. En primer lugar, la geocéntrica. Después, la que hablaba de la perfección y regularidad de los movimientos circulares. Asistiremos a la constatación de que el mundo supralunar es tan imperfecto como el nuestro. Y, finalmente, veremos cómo se resquebrajan las esferas de Aristóteles. En tan solo doscientos años, se derrumbará un edificio cosmológico milenario.
_____________________________________________________________________________
[1] Las semanas tienen siete días desde los primeros calendarios, ya que ese es el tiempo que tarda la Luna en superar una fase. Igualmente el año refleja el ciclo de estas fases, repetido doce veces.
[2] Para estas cuestiones, ver “Los datos observacionales” en ARANA, J.; Materia, Universo, Vida. pp. 298-301. Ed. Tecnos. Madrid, 2001.
[3] ARISTÓTELES; Metafísica. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1990
[4] SOLÍS, C.; SELLÉS, M.: Historia de la ciencia. Ed. Espasa. Madrid, 2005.
[5] Para el desarrollo de la cosmología de Aristóteles se ha seguido el texto de DÍEZ DE LA CORTINA, E., en http://www.cibernous.com/autores/aristoteles
[6] El pitagórico Filolao afirmaba que el Cielo ocupaba un lugar entre la Luna y el fuego central; y en él los cuerpos estaban sometidos a la generación y a la corrupción.
[7] El animismo ya se encontraba en la astronomía de Platón, al afirmar que el Demiurgo había creado a los astros como seres “divinos, vivientes, eternos, esféricos e ígneos”. (República, 529a-530c). Esta corriente será ampliamente aceptada hasta que los científicos del siglo XVII la sustituyan por el mecanicismo.
[8] La curva del epicicloide, a pesar de ser cerrada y con bucles, “resulta de la suma de dos movimientos circulares y uniformes, el primero de los cuales se efectúa alrededor de un centro fijo (deferente), mientras que el segundo (epiciclo) posee un centro móvil que recorre con velocidad uniforme la deferente.” En “El mundo ptolemaico”. De ARANA, J.: Materia, Universo, Vida. pp. 312-315. Ed. Tecnos. Madrid, 2001
[9] “Los movimientos circulares ya no progresaban a un ritmo uniforme cuando se observaban desde el centro de la órbita ni desde la posición terrestre, sino sólo midiéndolos desde un tercer punto, llamado “ecuante” porque sólo desde él se igualan las velocidades angulares.” Ídem.
Hace unos años hice un trabajo sobre historia de la astronomía para la facultad, y he pensado que a lo mejor os interesa. El pdf tiene 45 páginas, con lo que en vez de ponerlo todo de golpe, voy a intentar dividirlo e irlo colgando por fascículos, con algunas ilustraciones para que no resulte tan tocho. A ver si soy capaz de maquetarlo bien para el foro, porque no sé qué tal quedarán las notas a pie de página y demás. Disculpad el lenguaje, demasiado académico, pero no tengo ganas de volver a redactarlo.
Cuelgo de momento la introducción (que es lo más extenso) y si os interesa el tema, sigo con ello. El trabajo viene a ser un resumen de los cambios producidos en la astronomía desde Copérnico a Newton. Todas las sugerencias o rectificaciones son bienvenidas.
Astrónomos en la Edad Moderna.
1. Introducción
[FONT="] En el año 1687, Isaac Newton publica sus Principia Mathematica, estableciendo las bases de la ciencia moderna. Con sus aportaciones se demostraba, por fin, que el universo se rige por leyes universales y principios mecánicos susceptibles de ser comprendidos por los seres humanos. Es la culminación de un largo proceso iniciado en el siglo XVI con la figura de Copérnico. Será en este marco cronológico, al que se circunscribe nuestro trabajo, en el que se produzcan cambios de tal importancia que lleguen a redefinir los propios conceptos de ciencia y científico.[/FONT]
Nos hemos referido a Copérnico y Newton. Si a estos dos nombres añadimos los de Kepler, Tycho Brahe y Galileo, concluiremos que la astronomía desempeña un papel fundamental en este asunto. En efecto, los principales esfuerzos de los científicos de los siglos XVI y XVII estuvieron encaminados a ofrecer un modelo del universo más ajustado a la realidad que el aceptado hasta ese momento. Veremos cómo al principio de ese arduo camino aún pesaba mucho la tradición teórica clásica, platónica y aristotélica, sistematizada por Ptolomeo; para, poco a poco, ir adquiriendo protagonismo la recogida de datos y las observaciones directas. Ya no estamos tratando con el hombre medieval que se sentía inferior a los clásicos y aceptaba sus enseñanzas casi como un dogma. El humanista, al rescatarlos, se pone a su mismo nivel, rechazando si es preciso sus principios. En este sentido, el hombre de la Edad Moderna va “perdiendo el respeto” a los clásicos en favor de su propia experiencia.
Sin embargo, para comprender la verdadera dimensión de las transformaciones que se produjeron en la astronomía de los siglos XVI y XVII tenemos que remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Desde la Prehistoria, el firmamento ha constituido para el hombre una referencia por la que guiarse. Observando los cambios en la posición de las estrellas a lo largo del año se podía seguir el ciclo de las estaciones, lo que resultaba imprescindible en un mundo agrícola para conocer el período de lluvias, la época de siembra y de cosecha. El cómputo del tiempo pronto comenzó a codificarse siguiendo las fases lunares[1], y el Sol era fuente de luz y vida en la Tierra. Por eso no resulta extraño que los primeros cultos religiosos de los que tenemos constancia tengan como deidades fundamentales a los astros; dando lugar a elaboradas mitologías que explicasen los cambios en el cielo.
Tantos milenios de observación han hecho que hayamos interiorizado el discurso de un cosmos ordenado que tiene su origen en la Grecia clásica. En realidad, los científicos son cada vez más conscientes del papel fundamental que el caos juega en el Universo; pero para nuestras observaciones, este modelo sigue siendo de gran utilidad. Llegar hasta él no fue sencillo. Los hombres que se enfrentaran por primera vez a estas cuestiones observarían muchos cambios, aparentemente inconexos, en el cielo. Enumerarlos ahora resultaría demasiado prolijo. Baste decir que se debía contar con el ciclo diario y anual del sol, las fases lunares, la distinta duración de los días y las noches a lo largo de las estaciones, el movimiento aparente de las estrellas a lo largo del año, el “recorrido” del sol y los planetas por las constelaciones zodiacales, así como el complejo movimiento de estos últimos.[2]

Muchos pueblos de la Antigüedad, como el babilónico o el egipcio, nos han dejado registros de observaciones, que fusionaron con sus mitos o con su literatura. Aunque podían predecir algunos movimientos celestes, fueron los griegos quienes dieron un paso más: se lanzaron a teorizar, construyendo modelos que permitieran comprender racionalmente la estructura y el funcionamiento del universo. En definitiva, modelos que pusieran orden en el caos; que llegaran al cosmos. Hagamos un breve recorrido por aquellos que más han influido posteriormente.
La primera escuela a la que hemos de referirnos es a la de los pitagóricos. Pese a su hermetismo, sabemos que para ellos el principio de todas las cosas era el número. Creían, por tanto, que la matemática era la única ciencia que podía llevar al verdadero conocimiento de la realidad; ya que el universo entero era “armonía y número”. En palabras de Aristóteles:
“…creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todos los seres. […] Pareciéndoles que estaban formadas todas las cosas a semejanza de los números, y siendo por otra parte los números anteriores a todas las cosas, creyeron que […] el cielo en su conjunto es una armonía y un número.”[3]
Hacemos hincapié en estas cuestiones, ya que serán importantes para comprender el modelo de universo matemático de Copérnico. Por otra parte, la cosmología de esta escuela se completaba con la creencia de una tierra esférica y situada en el centro del universo.
En muchos aspectos, la astronomía platónica será deudora de los principios pitagóricos. Básicamente, el universo de Platón estaba formado por esferas encajadas unas en otras: en el centro, la Tierra, con una capa de agua y aire a su alrededor. En torno a ella, la capa de fuego de los astros (planetas) que gira hacia el Oeste; y al final, la esfera de las estrellas fijas. Pero lo verdaderamente importante es que la división entre el mundo sensible y el mundo de las Ideas hizo que los astros que vemos en el cielo -los del universo sensible- no fuesen sino una imagen del verdadero universo: el inteligible, matemático, eterno e inmutable. En consecuencia, la astronomía debía ocuparse de este último –que era la verdadera realidad-, tomando lo que vemos como una simple imagen para aproximarse a él. Por tanto, es lógico que los movimientos del cielo tuvieran que ser “circulares y uniformes, como corresponde a la eternidad y perfección de los astros divinos”[4]. Esta apreciación marcará toda la Astronomía posterior, hasta la llegada de Kepler y sus órbitas elípticas.

Aristóteles imprime un nuevo giro a la cosmología[5]. Con la sólida base que le dio el haber pasado 20 años como alumno de Platón en la Academia, parte de la negación de la división entre el mundo sensible y el inteligible. Para él, el mundo cambiante y dinámico en que nos encontramos no es ninguna imagen, sino la verdadera realidad. Sin embargo, el cielo no puede ser explicado con los mismos parámetros; ya que en aquella región del cosmos reina la regularidad y la armonía. Surge así una división, ya perfilada en los pitagóricos[6], entre el mundo sublunar y el supralunar.
El mundo sublunar es la Tierra donde nos encontramos. Como ya hemos visto, está caracterizado por su heterogeneidad y sus cambios continuos. Aquí, los movimientos son finitos y rectilíneos; y se explican desde una perspectiva animista[7] y teleológica. Veámoslo más detenidamente: todos los cuerpos de esta región están formados por cuatro elementos –tierra, agua, aire y fuego-, que son estudiados como si fueran seres vivos que al moverse tienden hacia un fin, consistente en buscar su estado natural de reposo, manteniendo así el orden natural. Por tanto, el geocentrismo de Aristóteles se basa en que la Tierra, al estar compuesta en su mayoría por el elemento tierra, tenderá a ocupar el centro del cosmos, que es su lugar natural.
El mundo supralunar está formado por la Luna, el Sol, las estrellas, y los cinco planetas conocidos hasta entonces –Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno; ya que la Tierra no se consideraba un planeta-. A diferencia de la anterior, esta región del cosmos se caracteriza por la armonía, el orden y la regularidad; debido a que está compuesta de un quinto elemento: el éter, incorruptible y eterno; que otorga al cielo una perfección y una homogeneidad impensables para los cuerpos terrestres. Además, el éter posee un movimiento circular natural y uniforme. Para explicar los movimientos de los planetas, Aristóteles retoma y amplía el sistema de esferas proveniente de Platón y mejorado por Eudoxo de Cnido: éstos no se moverían por sí solos; sino que lo harían las esferas de éter en las que se encuentran.

El universo aristotélico condicionará el desarrollo de toda la Astronomía medieval y moderna. Habrá que dar un salto hasta el siglo II de nuestra Era para encontrar una obra que tenga una trascendencia similar. Se trata del Almagesto de Ptolomeo que, en realidad no aporta mucho de novedoso. Es cierto que hay elementos nuevos; pero en lo sustancial es una sistematización de los conocimientos adquiridos hasta entonces. El principal problema con que se encontraban los modelos anteriores era encontrar una explicación plausible al movimiento de los planetas. Los “errantes” (pues esto es lo que significa planeta en griego) describían complicadas trayectorias entre las estrellas fijas de las constelaciones zodiacales; sin presentar una velocidad ni una dirección constante: a veces parecían estacionarse y otras retroceder (retrogradación planetaria). La observación sistemática daba lugar a un movimiento en zig-zag que no se correspondía con la teoría de los movimientos circulares y uniformes.

Retrogradación planetaria. La línea superior se corresponde con la trayectoria del planeta Marte observado desde la Tierra en varias noches sucesivas. Aunque en un momento parece detenerse y retroceder, es tan sólo un efecto de perspectiva. El geocentrismo encontraba en estos movimientos un problema de difícil solución, resuelto mediante un intrincado sistema de epiciclos, deferentes y ecuantes.
Fuente de la imagen: www.espacial.org
En el Almagesto se perfecciona una solución que se conocía ya desde el III a.C., y que lograba conciliar –si bien con algunas irregularidades- los presupuestos teóricos de la cosmología imperante con los datos observacionales. Se trata del sistema epicicloide; consistente en la introducción de una nueva curva dentro de los movimientos planetarios.[8] En su búsqueda de una mayor precisión, Ptolomeo introdujo una variable más: el ecuante.[9] Nos encontramos ante un sistema de cálculos complejísimo que, respetando el geocentrismo y los principios cosmológicos de la tradición griega, era capaz de dar una respuesta satisfactoria a los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. La Iglesia lo aceptó y se mantuvo vigente más de un milenio, si bien a costa de ir aumentando progresivamente su complejidad. A grandes rasgos, esta será la herencia que recogerá Copérnico en el siglo XVI.
Ahora veremos cómo todas estas teorías irán cayendo en un proceso imparable, una tras otra, como un castillo de naipes. En primer lugar, la geocéntrica. Después, la que hablaba de la perfección y regularidad de los movimientos circulares. Asistiremos a la constatación de que el mundo supralunar es tan imperfecto como el nuestro. Y, finalmente, veremos cómo se resquebrajan las esferas de Aristóteles. En tan solo doscientos años, se derrumbará un edificio cosmológico milenario.
_____________________________________________________________________________
[1] Las semanas tienen siete días desde los primeros calendarios, ya que ese es el tiempo que tarda la Luna en superar una fase. Igualmente el año refleja el ciclo de estas fases, repetido doce veces.
[2] Para estas cuestiones, ver “Los datos observacionales” en ARANA, J.; Materia, Universo, Vida. pp. 298-301. Ed. Tecnos. Madrid, 2001.
[3] ARISTÓTELES; Metafísica. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1990
[4] SOLÍS, C.; SELLÉS, M.: Historia de la ciencia. Ed. Espasa. Madrid, 2005.
[5] Para el desarrollo de la cosmología de Aristóteles se ha seguido el texto de DÍEZ DE LA CORTINA, E., en http://www.cibernous.com/autores/aristoteles
[6] El pitagórico Filolao afirmaba que el Cielo ocupaba un lugar entre la Luna y el fuego central; y en él los cuerpos estaban sometidos a la generación y a la corrupción.
[7] El animismo ya se encontraba en la astronomía de Platón, al afirmar que el Demiurgo había creado a los astros como seres “divinos, vivientes, eternos, esféricos e ígneos”. (República, 529a-530c). Esta corriente será ampliamente aceptada hasta que los científicos del siglo XVII la sustituyan por el mecanicismo.
[8] La curva del epicicloide, a pesar de ser cerrada y con bucles, “resulta de la suma de dos movimientos circulares y uniformes, el primero de los cuales se efectúa alrededor de un centro fijo (deferente), mientras que el segundo (epiciclo) posee un centro móvil que recorre con velocidad uniforme la deferente.” En “El mundo ptolemaico”. De ARANA, J.: Materia, Universo, Vida. pp. 312-315. Ed. Tecnos. Madrid, 2001
[9] “Los movimientos circulares ya no progresaban a un ritmo uniforme cuando se observaban desde el centro de la órbita ni desde la posición terrestre, sino sólo midiéndolos desde un tercer punto, llamado “ecuante” porque sólo desde él se igualan las velocidades angulares.” Ídem.
Última edición: